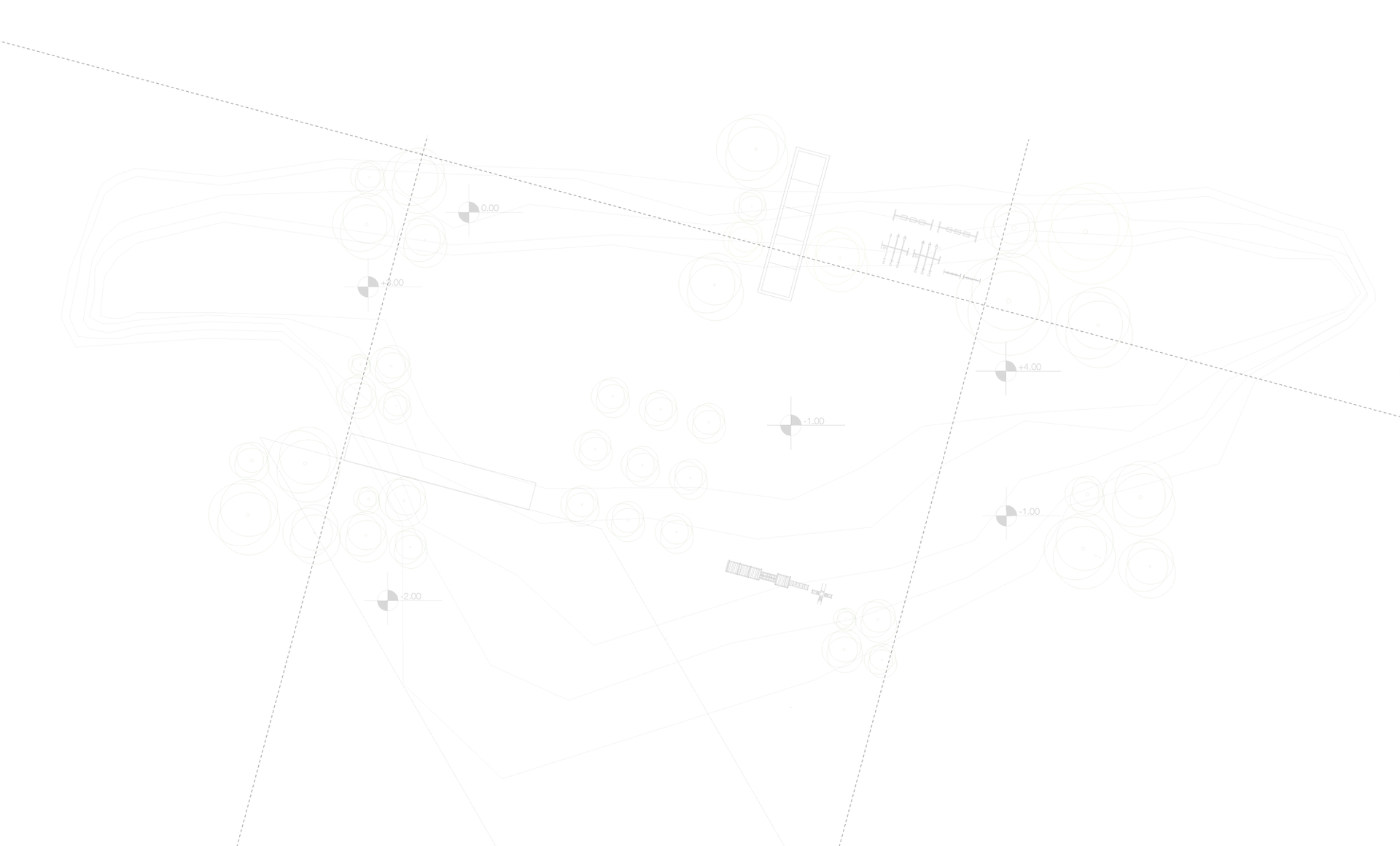
La transmisión de Quevedo en Europa
traducción y recepción
Planteamiento y estado de la cuestión

Las múltiples facetas de la relación de Quevedo con Europa, de los países europeos con Quevedo, resultan imposibles de abarcar en un único proyecto. Si nos referimos a aspectos biográficos, entrelazados con su actividad política, descuellan su paso por Italia al servicio del Duque de Osuna, con el oscuro episodio de la conjuración de Venecia, o su posición de consejero real para asuntos franceses, que tuvo su reflejo tanto en obras de contenido político como en su relación con figuras intelectuales claves como Francisco de Sales o Montaigne. Desde un punto de vista ideológico, interesan sus relaciones con el humanismo (en sus vertientes filológica, literaria o historiográfica) antes mentadas y también con una de las más importantes manifestaciones del pensamiento europeo de los siglos xvi y xvii, el senequismo cristiano, compuesto ecléctico de elementos clásicos y cristianos adoptado por la filosofía moral del Renacimiento, que propició la adaptación sistemática de los principios morales estoicos al sentimiento ortodoxo cristiano y se manifestó de modo reseñable en la obra neoestoica de Lipsio, tan admirada por Quevedo (Blüher, 1969 y Ettinghausen, 1972). El contexto europeo también resulta imprescindible para explicar su actividad literaria o traductora: la proliferación de ediciones de los clásicos grecolatinos y versiones de sus obras más emblemáticas en lenguas modernas, a cargo de prestigiosos humanistas y filólogos; la literatura neolatina, cuyo eco no exclusivo se aprecia en las silvas quevedianas o en la tradición de las glosas de salmos bíblicos, posible acicate para su cancionero Heráclito cristiano (1613); el petrarquismo italiano tardío (Tasso, Marino, Groto), asimilado, contaminado con otras fuentes y superado en su poesía amorosa; sus adaptaciones de textos clásicos (las Vidas de Plutarco en Marco Bruto, Focílides, Epicteto, Jeremías o Anacreón) o contemporáneos (la Introducción a la vida devota, de Francisco de Sales, o el Rómulo de Virgilio Malvezzi); y también su vertiente de historiador o escritor de anales, pues la política exterior y la historia de otros países le interesaron particularmente.
Recepción europea
Tales vertientes de su trayectoria contribuyen a perfilar con cierta nitidez los contornos de la figura de un Quevedo «europeo», observador atento e impregnado por los fenómenos políticos y culturales de su tiempo. Más difícil de rastrear resulta la recepción del autor español en territorio europeo, el verdadero alcance de su escritura en una doble vertiente, su literatura de ficción y sus tratados político-morales o religiosos. El presente proyecto tiene como objetivo, precisamente, el análisis de una de las posibles facetas de su impacto en un ámbito geográfico amplio con el que, como se ha dicho, se relacionó directamente, como testigo o protagonista de la política y la historia de su tiempo, como humanista seducido por las grandes figuras intelectuales europeas de la época: la recepción de sus obras, difundidas rápidamente a través de traducciones a las principales lenguas modernas (italiano, francés, inglés, alemán, holandés...) e incluso al latín –que a partir del Renacimiento garantizaba la difusión internacional de las obras particularmente en el centro y el norte de Europa (véanse Tieghem, 1966 y Grant, 1954)–, un hecho que evidencia alguno de los rasgos más distintivos de Quevedo respecto a otros escritores del período.
Difusión inmediata
Que el escritor español obtuvo un notable éxito en Europa aun antes de su muerte lo afirmaba ya Diego de Córdoba en la «Aprobación» de la primera edición de Marco Bruto, en 1644, donde mencionaba textos traducidos en italiano, inglés, flamenco, francés y latín. Y lo reiteraba en 1663 su primer biógrafo, Pablo de Tarsia, quien recordaba que sus libros impresos se habían divulgado en numerosos idiomas. Si bien tales testimonios contemporáneos de difusión europea a través de traducciones múltiples a diversos idiomas pueden ser hiperbólicos, los datos aportados por Fernández-Guerra en el siglo xix y después por Astrana Marín (1946), completados por abundantes investigaciones posteriores, evidencian la fortuna literaria de Quevedo fuera de nuestras fronteras ya a partir de 1633 y casi de forma inmediata: los Sueños y el Buscón se traducen al italiano, el francés, el inglés, el alemán y el holandés; el Discurso de todos los diablos llega a los mercados editoriales de Francia e Inglaterra, país este último que acoge también otra obra lucianesca, La Fortuna con seso y la Hora de todos. A las versiones señaladas es posible añadir algunos poemas sueltos y esporádicas obritas burlescas (algunas apócrifas incluso), además de curiosas ediciones aisladas de textos alejados de la materia satírica e insertos en el ámbito moral y político o religioso: traducciones al italiano de Doctrina moral (Dottrina morale, Florencia, 1684) y Política de Dios (Politica de Dio, 1709); Política de Dios en polaco (1633); o una versión tardía de La cuna y la sepultura en holandés (1730, Ámsterdam, Wieg in het Graaf). Mención aparte requiere el caso sorprendente de Marco Bruto, que, en el breve período de medio siglo comprendido entre su publicación en 1644 y el año 1710, conoce un total de cinco traducciones en cuatro idiomas diferentes: italiano (Venecia, 1653), latín (La Haya, 1660 y Ámsterdam, 1669), holandés (Ámsterdam, 1700) e inglés (Londres, 1710). La recepción europea de esta obra, culminación del pensamiento político de Quevedo, representa un caso único, merecedor de análisis exhaustivo, en la difusión de sus textos en otras lenguas.
Aunque se estima que es a partir de la década de los 30 del siglo XVII cuando comienza tan intensa actividad traductora, que se prolonga hasta nuestros días, es posible que hubiesen existido versiones en francés e italiano de Política de Dios antes de la impresión de su primera parte, en 1626. Tal posibilidad ha quedado demostrada, con nuestro reciente hallazgo de una traducción manuscrita al francés del tratado político, datada en el siglo XVII. Y debe advertirse, no obstante, que la amplitud temática y genérica de la obra quevediana contrasta con el interés, aparentemente más limitado y casi monotemático, de impresores y lectores europeos. Un rápido repaso de las traducciones próximas al tiempo de Quevedo, que limitamos hasta los comienzos del siglo xviii, evidencia que es el registro burlesco el que merece una atención significativa, en dos vertientes concretas: la narrativa picaresca, con el Buscón como producto estrella; y la sátira lucianesca, en la que descuellan las traducciones, completas o antológicas, de los Sueños. Pero, como decimos, tanto la fecha de inicio de las versiones a otras lenguas como los registros literarios y las obras elegidas están necesitadas todavía de algunas precisiones que este proyecto aspira a realizar. Cabe recordar en este sentido que son muy recientes (del año 2013) el hallazgo y la noticia sobre dos traducciones al italiano de textos morales quevedianos, de cuya difusión en otras lenguas no existía hasta entonces el menor indicio ni cabía siquiera sospechar.
Aproximaciones críticas previas
El tema de esta nueva línea de investigación, el impacto ejercido por este autor en el contexto europeo, no es exactamente una novedad, aunque sí se pretende que lo sea la forma de abordarlo y, en lógica consecuencia, los resultados científicos esperados. Respecto a la recepción italiana, pueden consultarse ya los trabajos de Garzelli (2011) y Nider (2011, 2012 y 2013), acerca de los Sueños y Marco Bruto y la Carta a Antonio de Mendoza, respectivamente; sobre el Buscón, Martinengo y Símini (2003); y sobre Doctrina moral, Alonso Veloso (2013). A propósito de las traducciones francesas, existen aportaciones de Roig Miranda (1997, 2000 y 2011). En cuanto a la recepción inglesa, pueden citarse los trabajos de Arbesú (2006), Barker (1945) y Navarro Errasti (1987). Sobre la difusión alemana, usualmente a través de versiones indirectas y con especial referencia a los Sueños y el Buscón, puede mencionarse el trabajo de Ehrlicher (2011). Aunque más escasas, las traducciones polacas también merecieron atención crítica: sobre Política de Dios, Eminowicz (1984) y Kwiatkowska Farys (2002). Y en cuanto a la difusión europea de Marco Bruto, Alonso Veloso (2015).
Los estudios señalados, y otros que se podrían aducir, son muestra de un interés crítico creciente sobre esta faceta de la recepción europea de Quevedo. Pero, en la mayoría de los casos, se trata de incursiones prioritariamente volcadas hacia la producción burlesca o satírico-moral, cuyo objeto de estudio acostumbra a estar acotado a una única obra o un espacio geográfico concreto y, en cuanto a su propósito, predominan los estudios comparativos, centrados en las características de la traducción y las técnicas traductológicas, su mayor o menor grado de fidelidad y las posibles manipulaciones de los textos quevedianos. A diferencia de los trabajos precedentes, este proyecto pretende analizar las traducciones de las obras de un modo conjunto, tomando en consideración también textos de carácter político y moral, insertándolas en el contexto europeo en que se produjeron y poniéndolas en relación con el perfil intelectual que Quevedo quiso legar a la posteridad y, con matices, el que se difundió en tal contexto. Tal objetivo, que obliga a acotar el corpus a las traducciones más inmediatas a la producción quevediana, el período comprendido entre la publicación de la obra y el comienzo del siglo xviii, implica situar las versiones en el contexto de las traducciones europeas (Briesemeister, 1978, 1984 y 2010; Burke, 2010; o Baldwin, 2010), pues sólo teniendo en cuenta qué obras y autores españoles de la época se leían en otras lenguas modernas será posible aquilatar con mayor precisión el auténtico impacto de la recepción quevediana. Por poner sólo un caso alejado de la omnipresente faceta burlesca, la traducción a distintas lenguas de Marco Bruto, entre ellas el latín, puede evidenciar que el autor formó parte del selecto grupo de tratadistas políticos españoles de los siglos xvi y xvii aclamados entre los lectores europeos: Antonio de Guevara, Furió Ceriol, Ribadeneira, Saavedra Fajardo o Gracián, al lado de destacados italianos como Maquiavelo, Giannotti, Botero, Campanella, Giucciardini, Boccalini o Malvezzi, este último tan vinculado a la trayectoria literaria de Quevedo. Aunque su contribución al pensamiento político en el escenario europeo haya sido más modesta que la de un Saavedra Fajardo (Díez de Revenga, 2010), la heterogeneidad de los registros quevedianos difundidos en tal contexto lo convierten en un caso único, y ciertamente peculiar, entre los escritores españoles de su tiempo.
